Quien esto afirme es porque nunca estuvo en Uruguay durante una campaña electoral.
Las campañas electorales se organizan en forma previa a las elecciones internas, a las nacionales y a las departamentales; si viene al caso, se organiza también en ocasión de un plebiscito –en el que se intenta una reforma de la Constitución- o de un referéndum –en el que se intenta anular una Ley- instancias que ocurren cada dos por tres, cosa de no aburrirse.
Cuando digo que la campaña se hace en forma previa, un lector extranjero podría pensar que estoy hablando de cuestión de un par de semanas o un mes antes del día de la elección. ¡Craso error! Prácticamente vivimos en campaña... Sin ir más lejos, al día siguiente de las elecciones, los perdedores ya están viendo dónde estuvo el error y qué estrategia seguir para enmendarlo, y los ganadores también cranean cómo hacer para mantenerse en el poder ahora que lo conquistaron.
Ahora bien, la campaña electoral propiamente dicha, comienza varios meses antes de la elección, cosa de ir entrando en calor. Son tantas las actividades que implica, que en esos momentos el desempleo cae a cero, porque imposible permanecer ajeno y no conseguir aunque sea una changuita para repartir listas. Las empresas consultoras viven haciendo encuestas -y hay como 4 ó 5 empresas grandes que se pasan molestando gente por teléfono para preguntar cosas tales como "si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿a quién votaría usted?" cosa que si ocurre en febrero cuando las internas son en junio, puede sonar a broma, y supongo que la encuesta da como resultado que la mayoría votaría a la madre del encuestador. Luego presentan los resultados con unas gráficas preciosas en la TV, en sus páginas web y en la prensa escrita, o las explican verbalmente en la radio.
Otros que se hacen la América durante la campaña son las agencias publicitarias. Asesores de imagen, ideas-fuerza, jingles pegadizos, afiches, folletos y cartelería, spots radiales y televisivos, publicidad en diarios, revistas y semanarios... Eso sí, la creatividad no suele abundar, y una mira la tele y no sabe si tomar leche Conaprole, cargar la garrafa en Riogas, comerse un pancho de Schnek o votar al Dr. Fulano, ya que todos los spots son idénticos.
Hay que reconocer que cada tanto, las agencias de publicidad logran éxitos que pegan en la gente y una se sorprende a sí misma tarareando el jingle de ese candidato que no votaría bajo ningún concepto. Incluso algunos perduran en el tiempo, y así pasen décadas, algunas personas recuerdan la cancioncita del candidato Mengano o del Partido Turquesa.
Los partidos o candidatos más pudientes, llegan a contratar avionetas que llevan carteles con sus listas, y los menos pudientes, los tradicionales autos parlantes que recorren las calles anunciando los exquisitos ravioles de “La gema de Nápoles” y “Perengano Intendente, un candidato decente que vota toda la gente”.
En los últimos tiempos, a los medios tradicionales de propaganda se han agregado la internet (una entra a revisar su correo en Hotmail y resulta que aparece la foto de Fulanito y una frase matadora) y los call-centers: ya no sólo invaden la radio, la TV, los espacios públicos, la prensa, el espacio aéreo, sino que ahora te llaman por teléfono o te mandan un mensaje de texto para convencerte de que votes tal lista.
Ahora bien, no hay campaña electoral sin club. Llegado el período pre-electoral, cuanto inmueble estuviera vacío cambia el cartel de “SE ALQUILA” por el de “ZUTANO, LISTA X”. El lugar es reacondicionado, pintado con los colores partidarios, decorado con banderas y gigantografías del candidato, y amueblado con mesas y sillas de plástico. No podrán faltar los altoparlantes que emitan a todo lo que da el jingle correspondiente. El club estará abierto la mayor parte del día, ocupado por personas que justamente carecían de ocupación hasta que se abrió el club, lo que puede sonar un poco confuso. Se repartirán listas, se realizarán charlas informativas, y cada tanto, si se tiene mucha suerte, se recibirá la visita de Zutano durante 3 minutos, en donde palmeará espaldas y besará niños, y será palmeado y besado a su vez, amén de que dirá unas frases encomiosas acerca de la labor imprescindible que hacen los “clubistas”.
Todas las listas de todos los partidos, además de clubes en inmuebles establecerá muebles, esto es, mesitas plegables en cuanta vereda, feria, plaza o parque haya en la ciudad, pueblo o villa. Las veredas, en particular, se vuelven intransitables, pero sumamente coloridas, y una termina batiendo el récord mundial de lentitud al recorrer 100 m en 35 minutos, y con los bolsillos llenos de listas de todos los partidos.
Ahora bien, los verdaderos protagonistas de la campaña son los candidatos, y no hay campaña electoral sin giras y actos partidarios. Las giras implican viajar kilómetros y kilómetros por día en auto, camioneta u ómnibus, lo cual provoca que se les borre hasta la raya del culo y es pésimo para la espalda y para la circulación; dar decenas de discursos por día, a voz en cuello y con estos fríos, lo que atenta contra las cuerdas vocales y contra la salud mental porque te garanto que si una no llega a soportar un discurso entero, imaginate lo que debe ser para el mismo tipo decir las mismas obviedades todo el día. Ser golpeado y besado por toda la gente en cada pueblo, porque como en algunos lugares no suele pasar nunca nada, el hecho de que llegue un candidato con su séquito, sus banderas y sus globos es todo un acontecimiento, entonces la gente no se lo quiere perder, y va, lo besa, lo abraza y le palmea la espalda, lo que al final del día hace que el pobre tipo tenga hematomas por todo el lomo, y haya recibido todas las cepas habidas de virus y bacterias junto con los besos de la gente. Evidentemente durante las giras comen cualquier cosa, en particular asado y guiso de capón, que a primera leída puede parecer el paraíso pero al tercer chinchulín te vienen ganas de ahorcarte con la piolita de los chorizos.
Por agotados, estresados, desgastados y podridos que estén, los candidatos deben aparecer ante los presuntos votantes y las cámaras con una perenne sonrisa de azafata, excepto cuando hacen referencia a los candidatos opositores: ahí sí se admite el ceño fruncido y la voz airada, aunque internamente esté compadeciendo al otro porque sabe que está en la misma, y porque después en el Parlamento se juntan para chusmear y tomarse una juntos.
La presencia de los candidatos en la TV, la radio, la prensa y la internet se hace permanente, al punto que una sospecha que en el resto del mundo no pasa más nada: ya no hay terremotos, ni atentados terroristas, ni se muere ningún personaje célebre, ni se elige Miss Universo, ni se hacen festivales de cine, ni se descubre una nueva vacuna, ni ningún meteorito osa impactar contra un planeta. Sólo se trata de declaraciones, discursos, provocaciones, bravuconadas, furcios y sonrisas de los candidatos y sus secuaces, que también compiten por sus cargos al senado o a la diputación.
Y luego, están los programas periodísticos que entrevistan candidatos, analizan sus propuestas, presentan encuestas, opinan, discuten, muestran la hilacha...
Ah... ahora que digo “hilacha”, los otros que están en zafra son los sastres y los comercios que venden ropa masculina, y aclaro lo del sexo porque hay bastante menos mujeres que hombres en cuestión de candidaturas, y éstas no hacen competencias de corbatas, o ahora que se nos dio por el aire popular, de remeras, que algunos se creen que los votantes hace rato nos dimos cuenta que el hábito no hace al monje, y que se pongan lo que se pongan, ya no nos ocultan más nada.
Las únicas personas que la pasan mal durante los largos meses de la campaña electoral son los humoristas: por más que se esfuercen, saben que los mejores chistes los hacen los candidatos.
Por eso no escribo ni una línea más; los que habitualmente leen mis crónicas para reírse un rato, en este momento están mirando el debate entre el Dr. Fulano y el Dr. Mengano, que es muchísimo más divertido que cualquier cosa que yo pueda llegar a escribir, por más que me estruje la neurona.
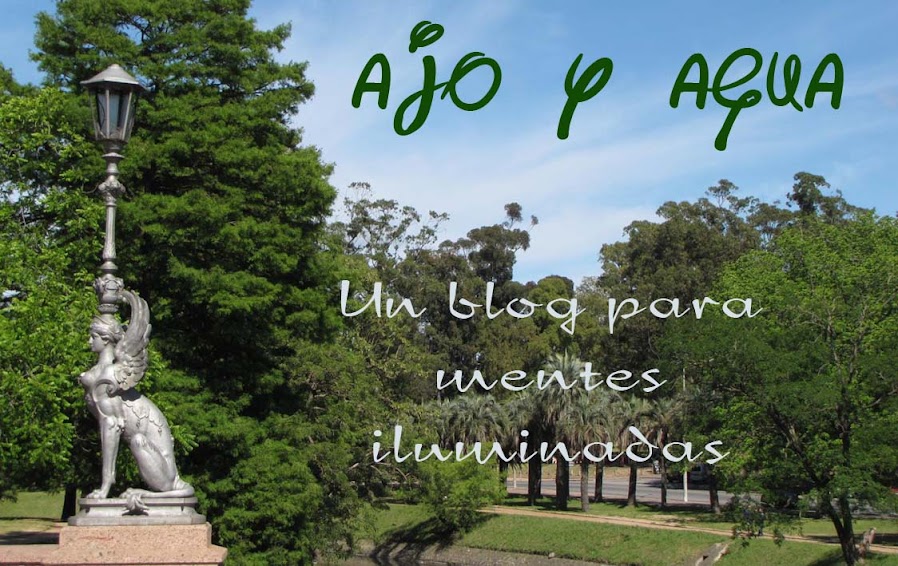


 Mueve el vientre sin problemas
Mueve el vientre sin problemas

 Cada credencial está marcada con tres letras y un número, siendo las tres primeras indicadoras de la localidad del votante, y el segundo, del orden, de modo que los vecinos de un mismo lugar comparten la serie de tres letras, y el número irá aumentando en orden creciente de pasado a futuro. Hasta hace relativamente poco tiempo, la credencial era de papel, lo que habilitaba a que fuera sellada y firmada al dorso en cada acto eleccionario, como una suerte de colección filatélica que una podía exhibir con orgullo. Los más prolijos guardamos el documento dentro de unas tapas protectoras que le confieren a la credencial un cierto aire de pasaporte. En los últimos años, sin embargo, la antigua credencial de papel ha sido sustituida por una de plástico, más parecida a la propia cédula de identidad o a una libreta de conducir, por lo que los más jóvenes y los más viejos que ya no tenían lugar para un sello más y la renovaron, ya no utilizan el modelo tradicional.
Cada credencial está marcada con tres letras y un número, siendo las tres primeras indicadoras de la localidad del votante, y el segundo, del orden, de modo que los vecinos de un mismo lugar comparten la serie de tres letras, y el número irá aumentando en orden creciente de pasado a futuro. Hasta hace relativamente poco tiempo, la credencial era de papel, lo que habilitaba a que fuera sellada y firmada al dorso en cada acto eleccionario, como una suerte de colección filatélica que una podía exhibir con orgullo. Los más prolijos guardamos el documento dentro de unas tapas protectoras que le confieren a la credencial un cierto aire de pasaporte. En los últimos años, sin embargo, la antigua credencial de papel ha sido sustituida por una de plástico, más parecida a la propia cédula de identidad o a una libreta de conducir, por lo que los más jóvenes y los más viejos que ya no tenían lugar para un sello más y la renovaron, ya no utilizan el modelo tradicional.
