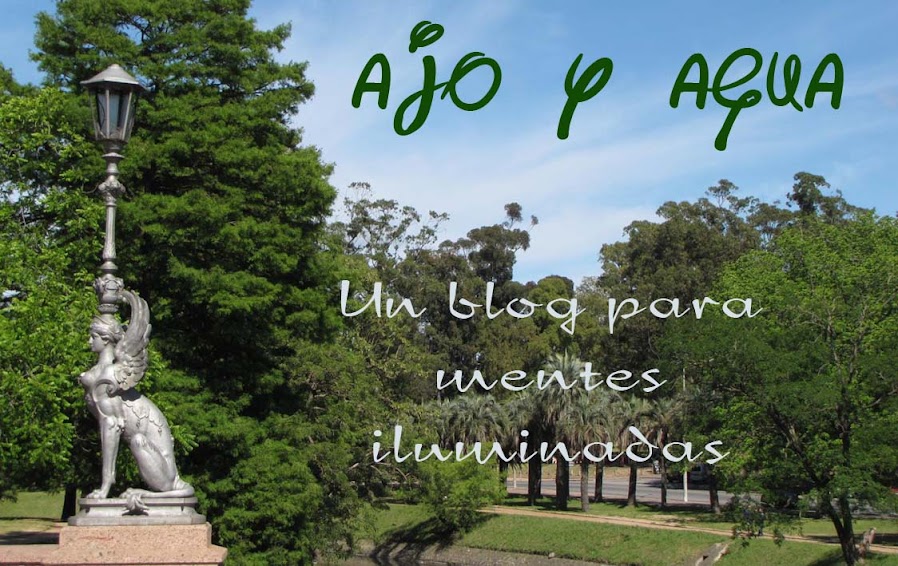Como planteaba en mi última entrada (si no la leíste, primero tendrías que avergonzarte, y luego, leerla acá) el número de comentaristas y de visitantes de este blog es bastante exiguo, si lo comparo con el otro blog que tengo en mi calidad de docente de Ciencias Biológicas: en cuestión de un año, ha recibido más de 50.000 visitas, en tanto que este que ahora estás leyendo, en tres años apenas si sobrepasa los 45.000. Por lo tanto, y sacando conclusiones apresuradas, deduje que la gente quiere leer temas científicos, propuesta que fue secundada por Marple. Entonces, allá vamos.
Imagino que a estas alturas, estimado lector, sabrás que tanto vos como yo tenemos sangre, al igual que pasa con muchos otros animales; es más, como se sabe desde el siglo XVI, esa sangre circula, es decir, se desplaza. Nosotros, que somos mamíferos (sí, no pongas esa cara, ¿o acaso naciste de un huevo?) tenemos circulación cerrada, esto es, que la sangre siempre se desplaza dentro de vasos sanguíneos, que pese a que el nombre sugiere otra cosa, son conductos, tubos o cañerías, que se comunican unos con otros, de forma ordenada.
Ahora, por más que una cañería esté llena de líquido, el líquido no se desplazará a menos que algo lo obligue; ese algo es el corazón, que es nada más que un órgano muscular y hueco que funciona como bomba, que no se parece en nada a la representación gráfica pedorra que se hace y que tiene tanto que ver con los sentimientos como la uña del dedo gordo del pie.
Hasta ahí, todo bien, pero… ¿Por qué caracho se desplaza la sangre dentro de la cañería vascular?
Pues bien, entre las muchas funciones que tiene la sangre, está la de servirle de medio de transporte al cuerpo; por ella van los nutrientes, el oxígeno, los anticuerpos, los medicamentos y todos los etcéteras que se te ocurra incorporarte, y por ella vienen a la vuelta los desechos, pero de una forma ordenadita y prolija: no se le ocurre jamás a un desecho que una célula acaba de tirar meterse a contramano como un perfecto pelotudo y armar bruto lío en el tránsito.
Pero el tema que nos ocupa hoy no es otro que el análisis de la composición de la sangre: ese líquido rojo y viscoso no es granadina ni nada que se le parezca, y hasta el más abombado habrá notado alguna vez que ni siquiera es siempre bien rojo su color, sino que a veces la sangre es más bien morochona. Lo que pasa es que cuando va cargada de oxígeno es de un rojo brillante, y cuando vuelve cargada de dióxido de carbono es de un rojo oscuro, más adecuado para hacer morcillas.
La sangre tiene dos componentes básicos: la parte líquida, que es la obvia, es decir, el plasma, y la parte formada por células, que de obvia no tiene nada, porque si la querés conocer tendrás que mirar por un microscopio. El plasma es algo así como un caldo: agua con ingredientes, la mayoría de los cuales son proteínas, y es la mayor parte de la sangre; de lo contrario, más que líquida sería algo así como una mermelada de frutillas, y no quieras imaginar la fuerza que tendría que hacer el corazón para bombearla, y cómo tendrías de hinchadas las venas y las arterias.
La otra parte, la menor, está integrada por células, de las que hay tres modelitos: los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes, los glóbulos blancos, alias leucocitos y las plaquetas, también conocidas como trombocitos. El porcentaje de las células en el total de sangre se llama hematocrito, y en una persona bien nacida anda alrededor de un 40 o 45 %. (¡Ah! ¡Era eso lo que decía el análisis!)
Los glóbulos rojos se caracterizan por varias cosas, en particular por lo numerosos que son: en un milímetro cúbico de sangre (un cubito así chiquitito de 1 mm de lado) caben cómodos unos 5:000.000. Pero así como son numerosos, son chiquitititos, y tienen forma de disco bicóncavo, algo así como un ojito de panadería pero con dulce de los dos lados. Por supuesto que no son rojos, como cualquier suspicaz habrá sospechado desde un principio; son amarillentos, pero al ser taaaaantos, dan ese efecto “rojo sangre” de las películas de Tarantino.
Ahora bien… ¿Para qué tenemos tantísimos glóbulos rojos? Pues ni más ni menos que para transportar oxígeno. Cuando un glóbulo rojo pasa por los pulmones, “atrapa” el oxígeno que está entrando, con un anzuelo especial, la hemoglobina. El oxígeno “enganchado” es llevado a las células del cuerpo, quienes lo utilizan para producir energía. Esto hace que si baja el número de glóbulos rojos (anemia, que le dicen) hay pocos camiones que transporten oxígeno, y las células les falta materia prima para producir energía, por lo que se generará una sensación de cansancio. Esto da una buena excusa: “Señor Jefe, no puedo trabajar al ritmo que usted me pide, no porque sea boludo, sino porque tengo anemia. “
Los glóbulos blancos son muchísimos menos que los rojos (unos 7.000 por mm3), pero a su favor tienen que son grandotes y variados: hay linfocitos, monocitos y granulocitos. No son blancos (¡Cuac!) sino incoloros, y se encargan de defendernos del ataque de otros organismos tales como virus, bacterias y protozoarios (no así de suegras o exnovios pesados). Claro que en la defensa los glóbulos blancos a veces ganan y a veces pierden, pero a no preocuparse que de algo hay que morir.
Las plaquetas no son verdaderas células, sino fragmentos; con unos 200.000 por mm3 de sangre te arreglás bien. Se podría pensar que si son cachitos de células, no sirven para nada… ¡Craso error! Son las plaquetas las que van a actuar de sellador cuando la cañería se rompe, ya que participan en la coagulación.
Evidentemente, las células se van muriendo, porque no hay célula que viva cien años ni cuerpo que la resista, pero continuamente se van formando nuevas células, no en la Fábrica Nacional de Células Sanguíneas, sino… ¿a qué ni te imaginás dónde? ¡En el interior de los huesos! La elaboración de las células sanguíneas se llama nada más y nada menos que hemocitopoyesis, o hemocitopoyesis para los amigos, que como todo el mundo sabe quiere decir “formación de células de la sangre”.
Para decorar esta entrada, les dejo estos avances de la película "Bodas de Sangre", de Carlos Saura, con el divino Antonio Gades, y olé!
Y con esto culmino esta entrada que seguramente será la más extraña que se haya visto en este blog, pero no se podrá decir que no cumplo con lo que prometo.
* Compilación realizada por el Maestro José María Firpo, publicada en 1976 por Editorial Arca