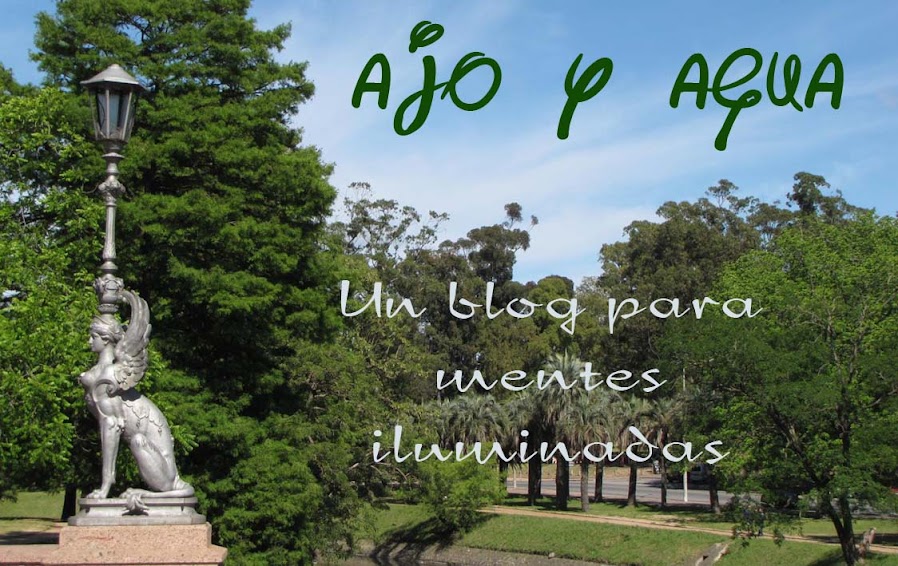viernes, 8 de agosto de 2008
aDORAble
viernes, 25 de julio de 2008
Guía práctica para conocer Uruguay – Episodio IX: Costumbres uruguayas, cuarta parte: el mate
Una de las costumbres más difundidas y arraigadas en el Uruguay –y una de las más incomprensibles para mí, que por más que haya nacido y viva aquí, en realidad soy extranjera- es la de amargarse y quemarse lengua, faringe y esófago al menos una vez al día. No, no hablo de la práctica del tragafuegos, que a esa le veo una cierta gracia, porque no deja de provocar un aumento en la secreción de adrenalina y tiene sin duda un gran impacto visual, sino que hablo de la costumbre de tomar mate.
La costumbre del mate no es privativa de los uruguayos, sino que es compartida por argentinos, paraguayos, algunos brasileños y sospecho que algunos chilenos y bolivianos –para comprender la vinculación entre estos pueblos, véanse un mapa y los capítulos dedicados a la historia hipotética del Uruguay en este mismo blog-. El hecho de que sea practicada por mucha gente, no la vuelve más inteligible, empero: el autoflagelarse con agua hirviendo, y lo que es peor, amarga, implica un nivel de masoquismo que estoy muy lejos de compartir.
¿Qué es el mate?
Es una infusión que se consume en un recipiente también denominado “mate” -lo que evidencia una total falta de creatividad y/o ánimo de confundir a los no iniciados en el culto, porque sin ir más lejos yo tomo café con leche y al recipiente le llamo “taza”, y no “café con leche”-. El mate, entendido como recipiente, es el fruto de una cucurbitácea (una calabaza, bah), ahuecado y seco, cuyo nombre más correcto no sería “mate” sino “porongo”, y que, por increíble que parezca, es de origen asiático (vayan llevando los puristas defensores acérrimos de lo autóctono). Se sabe que hay quienes toman mate en recipientes de loza, metal o vidrio, con una total falta de respeto por la tradición, que los hace merecedores del escarnio de los verdaderos consumidores de mate, comúnmente llamados “materos”. Aunque ahora que lo pienso, estos transgresores irreverentes, y siendo consecuente con lo antedicho, no toman mate, sino que toman “jarro” o “vaso”, porque claramente esos recipientes distan de ser mates.
Al igual que las personas, hay mates con capacidades diferentes: algunos son pequeños como pelotas de tenis y otros grandes como guantes de boxeo, discúlpenme las alusiones deportivas; pueden estar ornamentados de las más diversas formas, incluyendo el estar recubierto por la bolsa escrotal de un bovino –que ahora muge con voz aguda- o estar montado sobre la pezuña del propio animal (¡Qué día tuvo ese toro! ¿Dónde estaba la Sociedad Protectora de Animales?)
El recipiente se llenará hasta unas tres cuartas partes de su capacidad con “yerba mate” (otro alarde de ingenio) que es el resultado de la molienda –previo secado- de las hojas de un arbusto denominado Ilex paraguayensis, que como cualquiera puede inferir, es originario del Paraguay, pero como los guaraníes no querían amargarse ellos solos, empezaron a difundir la costumbre por zonas aledañas. La yerba mate tiene el aspecto del orégano seco molido, un olor acre y penetrante muy característico (no sé cómo a alguien se le pudo ocurrir alguna vez que algo con ese olor podía ser apto para el consumo humano), y un sabor sumamente amargo.
La yerba mate se humedece en primera instancia con agua a temperatura ambiente, y posteriormente se vierte agua a punto de ebullición –es decir a 100ºC, temperatura incompatible con la vida tal como la conocemos- . Un mate correctamente preparado –“cebado” es el término de uso- deberá estar rematado por una corona de espuma de un matiz verde claro. Se procede entonces a su ingesta a través de una cánula –de metal o de caña- conocida como “bombilla”. La succión de este adminículo trae como consecuencias el ascenso de la infusión y un sonido característico, algo así como “ssssjjj”. Dicen los expertos que el primer sorbo no se deglute, sino que se escupe, lo que no mejora en lo más mínimo mi opinión acerca del consumo de esta infusión. El mate se seguirá cebando e ingiriendo hasta que se acabe el agua caliente (cuya temperatura mantendrá el “termo”, recipiente en el cual se habrá tenido la precaución de almacenar el agua una vez hervida), o hasta que pierda su sabor (yo diría que es lo mejor que le puede pasar, pero según entienden sus adeptos, esto no es así). Se puede volver a “ensillar”, es decir, acondicionarlo para que recupere su sabor, o dejar de lado el consumo para pasar a hacer alguna actividad más constructiva.
El mate puede ser de uso individual o colectivo; en este último caso, se deberá entender que varias personas succionarán sucesivamente por la misma bombilla, con el consiguiente intercambio de fluidos corporales.

Existe toda una serie de rituales acerca de cómo se ceba, cómo se sirve, qué significado tiene según se cebe y se sirva y demás, pero para ello deberán leer a otros autores que sean iniciados en el culto, o que tengan un mayor interés que yo en el conocimiento de estas cuestiones.
¿Cuáles son las ocasiones y dónde se toma el mate?
El mate se puede consumir como desayuno y/o merienda (algo así como el five o’clock mate), solo o acompañado con la ingesta de sólidos con alto contenido de glúcidos, como pan, galletas o bizcochos. Se puede consumir también a lo largo del día, como estimulante para mantenerse despierto, como acompañamiento de profundas reflexiones en solitario o como forma de comunión en una charla entre amigos, o vaya a saber qué otras oscuras razones tendrán los materos. En el Uruguay, se toma no sólo en la intimidad del hogar, sino en los ámbitos más diversos, que van desde la Cámara de Senadores hasta el transporte capitalino, pasando por la fábrica, la oficina, la facultad de Humanidades, la cancha de Basáñez, el Parque Rodó, o en la misma vía pública.
El organismo del Homo uruguayensis ha sido genéticamente modificado para poder ir por la calle con la “matera” (especie de bolso para transportar los enseres que se lleva colgado de un hombro), el termo sujeto por uno de los miembros superiores mientras se sostiene el mate con la mano de la extremidad opuesta , se ingiere la infusión, se camina y se conversa, todo a la vez. (En el caso de los conductores de rodados, se aconseja que sujeten termo y mate con la misma extremidad, a fin de disponer de la otra para sostener el volante y hacer los cambios.)
 Homo uruguayensis
Homo uruguayensisLos que toman mate afirman que lo hacen por costumbre, para hidratarse, para facilitar la evacuación intestinal (no sé si debido a efectos colaterales de la yerba o a la fuerza que se ejerce con la succión), para acompañarse cuando se está solo, para compartir con otros, para mantenerse despierto, para engañar al estómago... y como son tantas las mieles de las que disfrutan, básicamente imagino que lo hacen para amargarse un poco la vida.
viernes, 18 de julio de 2008
Avanti , bersaglieri, che la vittoria é nostra!
Los italianos jamás invadieron nuestro país en el sentido literal: no apareció ninguna flota de la armada italiana ni desembarcó un multitudinario contingente armado que sometió a estos pacíficos pobladores, pero lo cierto es que un enorme porcentaje de uruguaiani tenemos al menos un antepasado italiano, de ahí que en nuestros apellidos aparezcan tantos Arismendi, Astori, Borsari, Breccia, Gandini, Gargano, Michelini y Sanguinetti, sólo por citar algunos políticamente famosos. Es decir, que sí que nos invadieron, aunque sea de a poquito y como zonceando.
Pero ahora imaginemos una invasión real, allá por el siglo XV o XVI, y que este territorio que hoy ocupamos, hubiera sido una colonia italiana... ¿Cómo sería todo 500 años después...?

-El Palacio Salvo estaría inclinado
-Colgaríamos la ropa en la calle y hablaríamos a los gritos
-Comeríamos pasta y pizza tutti giorni (El paraíso de una servidora...!)
-Gardel hubiera sido il più grande tenore dil mondo
-Uno de los platos más populares de nuestra excelente gastronomía serían los cappelletti alla Gardel (¿Quién lo hubiera conocido al Caruso ése, eh?)
-Habría delivery de todo excepto de pizza, que sería fatta in casa
-Los restaurantes más refinados y caros servirían platos exóticos como puchero o guiso de mondongo
-La iglesia estaría separada del estado, así que el Vaticano se hubiera tenido que mudar a Eslovenia
-Venecia no tendría canales, porque algún preclaro intendente de la dictadura los hubiera hecho pavimentar
-Así como la muralla de Montevideo, el conventillo del Mediomundo y tantas otras construcciones que hacían a nuestra identidad cultural, la piqueta fatal del progreso habría derribado también al Coliseo y al Foro
-La temporada de ópera abarcaría presentaciones en las Termas del Daimán (¿Qué tienen las de Caracalla que no tengan éstas, eh?)
-Diego Armando Maradona sería ídolo en Miramar Misiones
-Camoranesi hubiera jugado en Wanderers (¡Epa! ¡Que esto es cierto!)
-Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo y Luca Toni soñarían con una transferencia para el Nazionale o el Pignerolo de Montevideo
-Sabríamos cómo caraccio se pronuncia Ghiggia
-El Paco sería il signore Francesco y la venta de giocattori di calcio sería la tapadera de su verdadero negocio de exportación de aceite de oliva
-En vez de eucaliptos, plantaríamos olivos
-Y en vez de criar vacas, criaríamos cabras y cerdos
-La ex-diputada Glenda Rondán habría sido la célebre porno star conocida como “la Rossina”[1]
-Las signorine que recorren por las noches la calle Monte Caseros serían traídas de Milán
-Raffaella Carrá sería la directora de Televisión Nacional (y sería la pareja de Fasano, obvio!)
-El desfile donna sotto le stelle se haría en la escalera del Palacio Legislativo
-La película Prova d’orchestra de Fellini se habría filmado con músicos de la OSSODRE
-La ciudad de Pesca*[2] sería una de las capitales mundiales de la moda
-Los hombres uruguayos serían elegantes, y las mujeres, seríamos despampanantes
-Tomaríamos vino tinto en todas las comidas, desde la más tierna infancia
-Verdi y Rossini hubieran estrenado todas sus óperas en el Teatro Solís (que se llamaría Teatro D’Oria)
-Vittorio Gassman hubiera sido primer actor de la Comedia Nazionale
-Giacomo Casanova habría nacido en Tacuarembó (que se llamaría “Germogli di canna”)[3]
-Las cortinas venecianas se llamarían cortinas rochenses
-Los barrabrava de Cerro serían los tifosi della colina
-En lugar de dos cerros, Montevideo tendría siete, todos con nombre (nada de “cerro” y “cerrito”)
-La aberrante “milanesa napolitana” se llamaría “salteña floridense”
-Y al fin conoceríamos la verdad de la milanesa
[1] “La Coloradita”
[2] pesca = durazno
[3] Tacuarembó, en guaraní significa “retoños de caña” (Germogli di canna)
viernes, 11 de julio de 2008
¿Y... qué meme es ésto?
La cuestión es que Julia, de Historias de Encuentros (http://lashistoriasdejulia.blogspot.com, blog altamente recomendable), me seleccionó como una de las depositarias de un meme, aclarando que los “elegidos” (o “memeados”, como nos llamó, jijiji!) no teníamos obligación alguna de continuar las reglas, que son las que siguen:
1. Postear una imagen que capture lo que más te apasione que sea aprendido.
5. Incluir enlaces a 5 o más personas que transmiten conocimiento, para que prosigan con el meme.
En seguida puse cara de “no tengo ganas”, que es la cara que pongo siempre que me proponen casi cualquier cosa (primero me opongo, y después me entero de qué se trata); más tarde, decidí que cumpliría en parte el asunto del meme... es decir, que acepto la pasión, pero no (todas) las reglas.
Esto se sale un poco del tenor (y del barítono) habitual de mi blog, ya que nunca cuento cosas personales, lo cual no deja de ser raro, porque nunca soy más yo misma que cuando escribo acá.

A continuación, les cuento algunas anécdotas (y otras pavadas) vinculadas a la pasión por viajar:
· Me encanta la arquitectura, en especial, los períodos Románico, Gótico y Barroco (aunque no le hago ascos a la arquitectura moderna, todo depende); la primera vez en mi vida que entré a una catedral gótica (la de Toledo, España), herejemente exclamé: “¡A la puta!”
· La experiencia más angustiosa (en viajes) que viví fue la visita a las minas de plata de Potosí (bienvenidos al infierno...)
· Tuve el asombroso placer de navegar entre ballenas, y de ver a escasísimos metros, un ballenato albino; caminé entre pingüinos (cientos, miles de ellos) y me acerqué bastante a unos harenes de elefantes marinos, con hembras amamantando a sus crías... Y aunque estaban quietitos, me paseé entre unos gigantescos esqueletos de dinosaurios (adoro la Patagonia...)
· En el Aquarium de Barcelona, caminé por un túnel de cristal, mientras tiburones y mantarrayas nadaban a mi lado y por encima de mí
· Sufro de vértigo, pero me subí resignadamente (y hasta con cierta dignidad) a las torres de la Sagrada Familia
· A los cuarenta años me animé a hacer rafting (bajar por los rápidos de un río en un bote inflable); anteriormente me había mojado bajo las cataratas del Iguazú; nado bastante mal, pero me animé a tirarme desde el barco y nadar hasta la playa en las Ilhas Tropicais; sobrevolé en helicóptero la Garganta del Diablo; ahora estoy juntando coraje (y guita) para tirarme en parapente!
· Me fascinó conocer la Ciudad Perdida de Machu Picchu, pero más me emocionó conocer las ruinas de Tiwuanaku, la cuna de la civilización americana
· Los casas más raras que he visitado son la de Neruda en Isla Negra y la de Santos Dumont en Petrópolis (se lleva el premio el brasuca)
· No me gusta el whisky, pero con qué placer saboreé un Chivas Regal 12 años con hielo del Glaciar Perito Moreno (y estuve en una gruta de hielo bajo el glaciar... ¡¡¡¡A-LU-CI-NAN-TE!!!)
· La vez que comí y tomé más en mi vida fue un domingo de tapas por Madrid (chocolate, vermú de barril, camarones, vino, almendras, vino, tortilla, vino, pulpo, chocolate, tiramisú)
· Un verano me iba para Bahía, y una colega me recomendó que llevara campera de lluvia; tuve que recorrer no sé cuántas tiendas, porque no encontraba una (la conseguí finalmente en una casa de ropa para hombres); creo que fue el consejo más sabio que recibí en mi vida... ¡cómo llovió, la puta madre!
· En el Museo Reina Sofía de Madrid tuve la ocasión de encontrarme cara a cara con el Guernica de Picasso; la mayoría de las personas estábamos extasiadas, en un silencio reverente, contemplando esa obra impresionante; recuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas. Y ahí estaba, toda emocionada, cuando oigo a mis espaldas que una mujer pregunta “¿Y esto qué es?” Hasta el día de hoy no sé cómo me contuve para no fajarla.
· Uno de los espectáculos de la naturaleza que más me impactó fue sentir la atronadora vibración del suelo frente al ventisquero negro del Cerro Tronador (¿Ya dije que adoro la Patagonia?)
· El cielo más azul que vi fue en el altiplano boliviano (azul-azul, nada de celestito)
· Vi varias veces el Aconcagua; volvería a verlo mil veces más; de escalarlo, ni hablamos
· El día que caminé más en mi vida lo hice en Donostia (o San Sebastián); arranqué a las 9 de la mañana y volví a la hostería bien entrada la noche (paré sólo para comer e ir al baño)
· Cuando era una jovenzuela (y aún estaba medianamente potable), iba caminando con mi bikini amarillo por la playa de Copacabana, cuando se me acercaron unos sonrientes japoneses con cámaras, que estaban junto a unos jugadores de sumo (esos gordos grandotes que usan pañal); muy inocente, pensé que querían que les sacara una foto grupal... pero terminaron sacándome una foto a mí junto a esas moles!!! Así es que si alguna vez, en Osaka o en Sapporo ves una foto de unos rikishi junto a una supuesta garota carioca, andá sabiendo que ésa soy yo
Entonces... sin obligación alguna, si tenés ganas, contame qué te apasiona.
viernes, 4 de julio de 2008
Tristeza não tem fim
Bueno, resulta que el viernes pasado por la noche estábamos conversando con Ro y ella me comentó que ya que en mi entrada anterior había escrito qué hubiera sido de nuestra historia si se hubiera concretado el sueño artiguista y las Provincias Unidas hubieran permanecido así, unidas, en vez de haber dado origen a este país inventado, y que en el texto de ese mismo viernes planteaba lo que podría haber ocurrido si no hubiéramos echado a los ingleses cuando nos invadieron, ahora tendría que escribir qué hubiera sucedido si no hubiéramos echado a los portugueses, que también supieron invadirnos; cuando llegué a casa, revisé los comentarios de esta última entrada, y me encontré con uno de la Flaca que decía exactamente lo mismo... ¡Cosa ‘e mandinga! (¿Qué extraño vínculo cósmico nos une? ¿Seremos las Parcas? ¿Seremos las Trillizas de Oro? ¿O las Chicas Superpoderosas? ¿O será acaso, estimados bloggers, que Ro, la Flaca y yo somos una única entidad con personalidades múltiples?)
Así que, nobleza obliga, aquí va mi versión de lo que hubiera sucedido con este paisito si la historia de la Provincia Cisplatina hubiera sido otra (y es la tercera y última entrega de la Historia Hipotética del Uruguay, no insistan):
-Uruguay sería un Estado más de la República Federativa do Brasil, y se llamaría Cisplatina
-El Carnaval duraría 3 días, los murguistas saldrían semidesnudos, apenas cubiertos con tres plumas y dos lentejuelas, y se templarían la garganta con cachaça (¡Buenísimo!)
-El sambódromo estaría en Montevideo, en la calle Ilha das Flores
-Vinicius de Moraes hubiera escrito la letra de “Garota de Malvín”
-Tom Jobim sería un afamado compositor de tangos: “...tristeza não tem fim, felicidade sim...”
-En la cima del Corcovado no habría ninguna estatua de Cristo, porque el estado estaría separado de la iglesia; no habría monumento alguno, porque jamás nos hubiéramos puesto de acuerdo acerca de cuál poner
-Jorge Amado habría vivido en la calle Yacaré, y una de sus obras más célebres sería “Bahía de todos los herejes”
-La cerveza Patricia sería más aguada
-Nuestros vinos serían de medio pelo (¿ven por qué no quiero ser brasilera?)
-Las plantas procesadoras de celulosa estarían a orillas del Amazonas, y a la amazonia le quedarían pocos árboles (o habría muchos eucaliptus, no lo tengo muy claro)
-En vez de chistes de gallegos, haríamos chistes de portugueses
-Garrincha, Pelé, Sócrates, Romario, Ronaldo y Ronaldinho habrían nacido en Tacuarembó (igual D10s seguiría siendo de Villa Fiorito)
-Hugo Coração de León sería ídolo del Grêmio de Porto Alegre (¡Chupen, brasucas!)
-La película Cidade de Deus se desarrollaría en el Borro, y Carandiru en el Com.Car
-Nuestros jugadores de fútbol se llamarían “Nandinho”, “Valdemar”, “Enzinho”, “Rubinho”, “Chinêsinho”, “Paulinho” y “Ouro preto” (Adiviná cuál es este último, Santi!)
-Pablo Bengoechea hablaría con acento porteño, ¿visste? (¡Che! Mil años hace que salió de “Risvera” y sigue hablando atravesado como trote ‘e perro!)
-Imilce Viñas, Estela Medina, Roxana Blanco, Héctor Guido, Jorge Bolani y Carlos Mara serían estrellas de la Rede Globo
-Omar Varela habría creado la Compañía Teatral Italia Fausta en Rio do Janeiro
-El Primeiro Comando da Capital no estaría bajo el mando del Marcola, sino del Paco o del Vela (esto puede ser cierto...)
-Los edificios del Euskalerría 71 estarían pintados de muchos colores (y se llamaría “Complexo Viana do Castelo”)
-En vez de jugar a la quiniela, al 5 de oro, al kini y ainda mais, apostaríamos en el jogo do bicho clandestino
-Jorge Drexler habría triunfado en Portugal, y viviría en Setúbal
-Gardel habría sido el cantante de fado más grande de todos los tiempos
-Cacho de la Cruz se habría casado con Xuxa
-Montevideo tendría no menos de 15 millones de habitantes (¡Puaj!!!)
-El balneario La Pedrera se llamaría así porque el Emperador Pedro hubiera hecho construir allí su Palacio de Verano
-El diario “O País” en primera plana publicaría la historieta “Turma da Mónica” (¿Y nos hubiéramos perdido a Mafalda? ¡Qué horror!)
-Las telenovelas mostrarían reiteradamente gente corriendo por la rambla de Pocitos, haciendo parapente desde el Cerro o paseando sus bebés por el Prado (¡Qué tanto joder con Copacabana, el Corcovado y el Jardim Botânico!)
-Durante años, los bagayeros habrían ido a Argentina a contrabandear bombones Bon o Bon, chicles Bazooka, jabón en polvo Ace, yerba Taragüi y ropa interior Cocot para vender en las ferias barriales (no se me ocurre cuál es el equivalente argentino de los ticholos!)
-En vez de ir a Florianópolis, los porteños veranearían en Atlántida, Piriápolis, Punta del Este, La Paloma y Valizas (¡Jijiji!)
-No sabríamos quién es Tinelli, ni Susana Giménez, ni Mirtha Legrand (¡Una buena!)
-Nos vestiríamos con ropas coloridas (¡Un horror! ¡Qué hago con mi guardarropa lleno de marrón, tostado y beige!!!)
-Viviríamos en un deprimente estado de perpetua alegría (¿Qué mierda festejan los brasileños?)
viernes, 27 de junio de 2008
¡Cuidado con esos gringos... que se nos vaaaan!!!!
La cuestión es que entre 1806 y 1807, el Río de la Plata fue visitado por expedicionarios británicos, que intentaron aliviar a los españoles de la pesada carga de las colonias ubicadas en ambas márgenes de este río ancho como mar. El episodio, conocido como las Invasiones Inglesas, tuvo en jaque a los ¿pacíficos? pobladores de las colonias, que tras una serie de enfrentamientos y escaramuzas expulsaron a los británicos, quienes debieron poner los pies en polvorosa, o a decir verdad, en sus navíos, y los promitentes invasores se volvieron a su motherland chiflando “Jack the sailor” entre dientes.
Y... ¿qué sería de nosotros si no hubiéramos expulsado a los británicos? Muchos dirán que seríamos ingleses de segunda, que el Reino Unido nunca nos consideraría verdaderos hijos de la madre Inglaterra, que bla bla bla... Me ando sospechando que ser inglés de segunda tiene más beneficios que ser uruguayo de primera, pero claro, eso es una mera especulación, y puedo estar equivocadísima como de acá a Newcastle, mirá si no lo mal que les ha ido a los australianos y a los neozelandeses, y lo bien que nos va a nosotros. En fin...
Como sea, aquí dejo algunas ideas que se me han ocurrido acerca de cómo seríamos hoy si no hubiésemos expulsado a los ingleses:
· El territorio estaría dividido en condados, no en departamentos, que tendrían nombres tales como Flowers, Black River, Saint Joseph, Long Hill y Thirty-Three
· Carmelo Vidalín sería intendente del Condado de Peach
· La ciudad de Young se llamaría igual, pero se pronunciaría “iang” y no “yun”
· La infusión más popular sería el té, y Artigas hubiera disfrutado del exquisito Earl Grey que le preparaba Ansina
· La religión mayoritaria sería la anglicana (Oh... my... dog! ¡Nos perderíamos los consejos y recomendaciones de Cotugno!)
· En Navidad comeríamos el tradicional budín inglés
· La semana de turismo sería célebre por la cacería del zorro
· La National Comedy actuaría en el Drake Theatre
· El diario de mayor tiraje sería The Southern Star, y los domingos publicaría el célebre libro de los clasificados Louis the Rooster
· Los vehículos circularían por la izquierda
· Los ómnibus de CUTCSA serían de dos pisos, y los guardas, en vez de gallegos, serían galeses
· Los taxis serían amplios y cómodos, y estarían pintados de negro (¡Fuera ese amarillo horroroso!)
· Los principales equipos de football serían el Uruguay Athletic Club, el Central Uruguay Railway Cricket Club, el Albion Football Club y el Kennel Club
· En vez de truco, jugaríamos al bridge
· En vez de empanadas criollas comeríamos kidney pie (pastel de riñones)
· Los Beatles hubieran imitado a los Shakers, y los Rolling Stones a los Mokers
· Mónica Farro, Claudia Fernández y Abigail Pereira serían las próximas “Chicas Bond”
· En Halloween habría rituales en la gruta del Arequita, con murciélagos y todo
· Abel Carlevaro sería un célebre gaitero
· Jaime Roos sería el autor de “A toast for the Clown”
· En los colegios caros de Carrasco se estaría imponiendo la celebración de la Noche de San Juan con hogueras y todo
· En los boliches de Bartolomé Mitre, el día de Sant Jordi se celebraría por todo lo alto, y se les regalarían rosas rojas a los clientes
· Gardel habría nacido en Tacuarembó, y sería hijo del Coronel Plaster, pero los argentinos insistirían con que es de Southampton
jueves, 19 de junio de 2008
Reflexiones de un feriado gris
"A José Artigas"
Alfredo Zitarrosa
Ahora les toca a ustedes.
sábado, 14 de junio de 2008
No dejen de ver...
y nuevo episodio de la Guía Práctica para conocer Uruguay (aquí abajo, nomás).
viernes, 13 de junio de 2008
Guía práctica para conocer Uruguay – Episodio VIII: Frases (des) hechas
No, claro que no, y lo mismo puede decirse de Zimbabwe, Tadjikistan, Islandia o Samoa, sólo que éstos son más difíciles de rimar.
Entre las cosas que acá no hay podemos contar con los terremotos y las erupciones volcánicas, tan frecuentes en otros países de América, no sé si debido a un suelo particularmente duro e inconmovible, distinto al del resto del continente, o por puro afán de diferenciarnos y que no nos confundan.
No hay mucha corrupción, pero básicamente creo que se debe que lo que no hay es mucho para robar. No hay tampoco indígenas; los uruguayos descendemos de los barcos, no de quienes poblaron originariamente estas tierras; Rivera, allá por 1830 ordenó exterminar a los indígenas, no fuera cosa que algún día se les ocurriera reclamar los territorios a los cuales tenían derecho, es decir, todo el país, y los pobres criollos hijos de españoles tuvieran que volverse a la Madre Patria con una mano atrás y otra adelante, cosa que hoy en día muchísimos uruguayos hacen, y muchos otros sueñan con hacer, paradoja que le dicen. Claro, como el genocidio fue hace tanto y en un paisito medio insignificantón, nunca tuvo mucha prensa, pero de repente convendría de vez en cuando ir pensando en que una de nuestras señas de identidad debería dar más vergüenza que otra cosa. Sin embargo, para lo que nos conviene, sí que somos tremendos indios, pero de la garra charrúa me ocupo en párrafo aparte.
Se ve que mi desconocimiento en materia de antropología es tan vasto como profundo, porque que los charrúas tuvieran garras escapa a lo que yo sé, pero como los pobres fueron exterminados, me voy a quedar con la duda. La cosa es que en un país en el que todos somos caciques porque ya no quedan indios, traemos a colación esa frase que viene a ser que en momentos difíciles somos arrojados y valientes, y damos la vida por la causa, sobre todo en cuestiones futbolísticas. Jugamos partidos usando la garra charrúa, es decir, corriendo para empapar la camiseta, trancando al contrario sin importar las tibias que se fracturen, metiendo huevo; de jugar con ingenio, planificando cada jugada, ni hablemos, para qué si a fuerza de garra y corazón salimos adelante... Salimos de los mundiales, salimos de las copas continentales, salimos de los juegos olímpicos... El día que entendamos que al fútbol se juega con la cabeza y los pies, sin garras de ningún tipo, capaz que las poderosas escuadras de Venezuela, Australia, Dinamarca o Senegal dejan de llenarnos el arco de goles.

Los uruguayos somos todos directores técnicos
En el segundo episodio de la guía, ya había mencionado esta curiosa circunstancia: en un país cuya población asciende a tres millones de habitantes, hay aproximadamente unos tres millones de directores técnicos, principalmente de fútbol, aunque nadie le hace ascos a dar directivas en el básquetbol, el ciclismo, el tenis o la fórmula uno, que todo da igual, porque nadie mejor capacitado que un uruguayo para dar órdenes e indicarle a otro lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Nunca ganamos a nada, pero esta circunstancia se debe –corríjanme si me equivoco– a que a dirigir los equipos deportivos ponen a cualquiera, en vez de llamarme a mí.
Carnavales eran los de antes
Los carnavales de antaño, célebres urbi et orbi porque venían orquestas de otras partes del mundo, la gente organizaban bailes de máscaras –fastuosos en los clubes de la alta sociedad o modestos en alguna casa del barrio, que a éstos se les llamaba “asaltos”-- y los desfiles o corsos implicaban gran participación popular, eran, según dicen, bien diferentes a los de ahora; eso sí, antes cualquiera cantaba en una murga, y ahora si no sos primera voz en el SODRE o egresado de la Escuela Nacional de Música o coreógrafo con una pasantía en el Bolshoi o trabajaste como escenógrafo en el off-Broadway, no podés presentarte al concurso oficial de agrupaciones carnavalescas con serias aspiraciones de ganar. Eso sí, las murgas actuales cantan muchísimo mejor, tienen unos vestuarios y maquillajes que ya quisieran en la Scala de Milán y hacen unos espectáculos que los podés pasear por todo el mundo con total garantía de calidad, pero claro, era mejor cuando un grupo de amigotes cantaba desafinado y vestido y pintarrajeado de cualquier manera, que ya sabemos que todo tiempo pasado fue mejor, sobre todo porque vos tenías 18 años y no 75.
 M’hijo el dotor
M’hijo el dotor La frase no alude a la obra del dramaturgo Florencio Sánchez, que planteaba la brecha generacional, el cambio de los valores, los conflictos campo/ciudad y tradición/modernidad, sino esa especie de manía obsesiva de los sectores medios del Uruguay de hace unas décadas de que el hijo llegara a la Universidad y saliera con un título a como diera lugar. “Yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero a mi hijo no le va a faltar nada” era una frase casi obligada en los hogares uruguayos, en la época en que se creía que la educación podía cambiar al mundo, y se hacía cualquier sacrificio por darles a los hijos -- y a los nietos—una vida mejor. Partiendo de las mejores intenciones, se fue empedrando el camino hacia el infierno de la frustración de ser abogado o ingeniero para no defraudar a los viejos que tanto hicieron por mí, pero yo quería ser actor o diseñador de interiores, el infierno del superávit de profesionales al punto de casi haber más médicos que pacientes, y a que los taxistas tuvieran título universitario, porque ni pensar en ejercer la profesión con tan pocos puestos de trabajo. Y así se generó el exilio de cerebros y de títulos, y tanto sacrificio andá a saber para qué, y como dijo Javier Armentano –-que es argentino pero pa’l caso es lo mismo-- dentro de poco las nuevas generaciones hablarán de “mi viejo, el doctor”.

El Uruguay de las vacas gordas
Hernandarias introdujo la ganadería en estas tierras allá por 1603, y parece que a las vacas y a los toros les gustó el nuevo emplazamiento, y se reprodujeron con prisa y sin pausa. De ahí en más, la ganadería cobró tal auge que mucho depués, pasadas las luchas por la independencia y constituida la República, cuando se crea el escudo patrio, en él figura un buey, que es un animalito de lo menos autóctono que conozco, pero sí muy representativo, o al menos lo era hasta que las sucesivas crisis económicas, que se reprodujeron con prisa y sin pausa, transformaron a los bovinos en animales sagrados, y el tradicional churrasco que frecuentaba la mesa de los uruguayos pasó a ser parte de las leyendas que cuentan los mayores, cuya veracidad las nuevas generaciones ponen en duda. En el paisaje campero, las vacas gordas dejaron lugar a los eucaliptos flacos, para alimentar las procesadoras de celulosa para hacer papel. Tal vez ya sea hora de rediseñar el escudo patrio, y permitirle al buey que discretamente haga mutis por el foro.

La Suiza de América
En la legendaria época en que el Uruguay era un país pequeñito pero próspero, con altos niveles de escolarización y con una legislación de vanguardia, se ganó el apodo de “Suiza de América”. Por aquellos tiempos el peso valía más que el dólar, ganábamos campeonatos mundiales y les vendíamos carne a los europeos; los extranjeros de todo pelo que por distintas razones tenían que emigrar de sus países, encontraban aquí una tierra tranquila y un trabajo digno, con gran amplitud de criterio con respecto a religión e ideología. Claro, como todos los cuentos infantiles, esto es “había una vez... Ahora, de Suiza lo único que nos queda, probablemente, es el caldo en cubitos.
El uruguayo es un pueblo culto
¡Sin duda! Por eso mismo, las listas de libros más vendidos están encabezados por “El horóscopo chino” de Ludovica Squirru, el último opus de Paulo Coelho o Jorge Bucay o el imprescindible “Yo, Paco”; la revista “Caras” (que debería llamarse “culos”) tiene desde hace poco su versión uruguaya porque las colonoscopías de las argentinas no nos eran suficientes; al estreno de Spiderman o de Harry Potter van muchas más personas que a todos los festivales de Cinemateca de todos los tiempos juntos; no te podés subir a un ómnibus sin que el conductor esté escuchando “Malos pensamientos” o una selecta audición de Rascaman ("Si querés ir a una fiesta, vení y llevate esta, que te la apoyo por delante y por detrás"), y nadie se pierde un solo programa de un prohombre de la cultura como Marcelo Tinelli y su “Bailando por un caño”, amén de aderezarlo con los foros académicos conducidos por Jorge Rial y Viviana Canosa.
¡Periclaro!, dijera Jota Erre... Y el auditorio SODRE sigue sin terminar, y nos quejamos por la plata que se gastó en remodelar el Solís...
 Cómo va a ser bueno/importante/famoso/destacado si vive a la vuelta de casa
Cómo va a ser bueno/importante/famoso/destacado si vive a la vuelta de casa Un uruguayo jamás puede ser famoso o importante; la escasa población del país hace que nos conozcamos todos, por lo tanto Fulano no puede ser un científico de renombre si el otro día lo vi en la feria comprando zapallitos, o cómo le van a dar un premio internacional al escritor Mengano si el domingo estaba en la cancha gritándole barbaridades al árbitro.
Eso sí, el científico Fulano y el escritor Mengano están encantados de vivir en Uruguay, por esta circunstancia que les permite seguir haciendo mandados y puteando tranquilamente, sin que la fama los moleste.

Frases de éstas en el acervo cultural uruguayo hay muchas más, pero lo dejo por acá para no aburrir. Y con esto doy por terminado el octavo capítulo de esta novela por entregas titulada “Nunca quise conocer Uruguay pero después de leer esto, se me fueron las ganas”.
viernes, 6 de junio de 2008
Tirreno
cuerpos esbeltos
sumergidos
en aguas claras
calor y sal
rumor de olivos
etruria y roma
en su pasado
un nombre prohibido
o casi
piel dorada
cuerpos esbeltos
que yacerán
sobre la albura
aroma de hierbas
bocas húmedas
el delicioso tormento
de la espera
olores prohibidos
o casi
el momento que llega
el oro líquido
que se derrama
lluvia balsámica
piel dorada
cuerpos esbeltos
la espera
ha concluido
sabores prohibidos
o casi
Cuando los penne rigate, dorados y esbeltos, están al dente, retirar la cacerola del fuego, colar y servir sobre nívea fuente; verter generosamente sobre ellos aceite de oliva, agregar mozzarella en trozos y tomates cherry cortados en mitades; aromatizar con hojas de perfumada albahaca fresca, y dejar caer una lluvia de pimienta negra molida... Buon appetito!